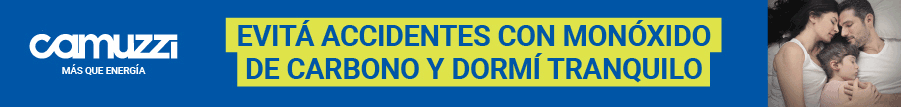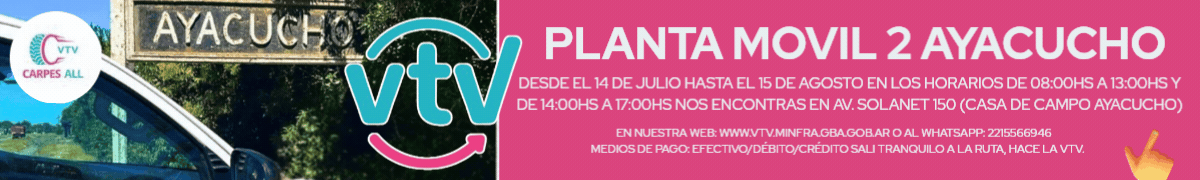Actualidad
Un caso que conmovió al país y evidenció los riesgos de la desinformación

En julio de 2011, Ayacucho se vio atravesada por una profunda crisis social que no fue provocada por un delito real, sino por la circulación descontrolada de información falsa. El caso de Antonia, una beba de tres meses que falleció por causas naturales, se convirtió en uno de los episodios más ilustrativos del impacto que puede tener la desinformación mediática cuando la urgencia y el sensacionalismo priman por sobre la veracidad y la cautela.
Todo comenzó con una denuncia presentada por la madre de la niña, quien afirmó que su hija había sido asesinada durante un supuesto robo. En cuestión de horas, esa versión sin pruebas fue replicada por miles de vecinos y, con la misma velocidad, fue tomada como cierta por los principales medios nacionales, que difundieron la noticia sin chequearla ni esperar los resultados oficiales de la autopsia. La cobertura de noticieros de alcance nacional fue inmediata, insistente y alarmista: se hablaba de crimen, de inseguridad, de violencia urbana. Pero nada de eso era cierto.
Las redacciones porteñas, guiadas por la lógica de la primicia, transformaron una tragedia íntima en un espectáculo mediático. La historia del presunto crimen se impuso sobre los hechos reales, y los micrófonos nacionales llegaron a Ayacucho en busca de sangre, imágenes exclusivas y testimonios desgarradores. Algunos cronistas llegaron a ofrecer dinero por fotos del velorio o por declaraciones que “encendieran el escándalo”. Se configuró así una narrativa dramática, perfecta para vender, aunque absolutamente falsa.
En paralelo, los periodistas locales —más cercanos a los protagonistas, conscientes del impacto comunitario y sin la estructura ni la presión de los medios centrales— intentaban mantener la cautela. Pero esa prudencia les costó caro: fueron acusados de encubridores, agredidos por vecinos, y señalados por no “decir la verdad”, aunque los hechos todavía no estaban claros. En un pueblo donde todos se conocen, hacer periodismo implica un equilibrio complejo entre informar, cuidar y resistir la presión social.
La autopsia, conocida al día siguiente, reveló que la beba había fallecido por broncoaspiración. No hubo asalto, no hubo violencia, no hubo crimen. La madre, días después, confesó que había mentido por desesperación. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. La ciudad había marchado, protestado, enfrentado a funcionarios, e incluso politizado la tragedia. El intendente Darío David, del peronismo, fue blanco de una campaña que aprovechó la desinformación para erosionar su gestión. La muerte de una niña se convirtió en un hecho político, social y mediático de magnitud nacional, sin que mediara una sola prueba.
El entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo, criticó duramente la irresponsabilidad de los medios y pidió cautela para no generar alarma social sin fundamentos. Su llamado, sin embargo, quedó opacado por la lógica de los titulares. El espectáculo ya estaba montado, y la verdad no tenía lugar en la portada.
El caso Antonia dejó al descubierto las profundas fallas de nuestro ecosistema informativo. Mostró cómo la verdad puede quedar relegada frente al afán de impacto, cómo los medios nacionales pueden invadir una comunidad y moldear su realidad, y cómo la presión por “decir algo” se impone muchas veces al deber de confirmar.